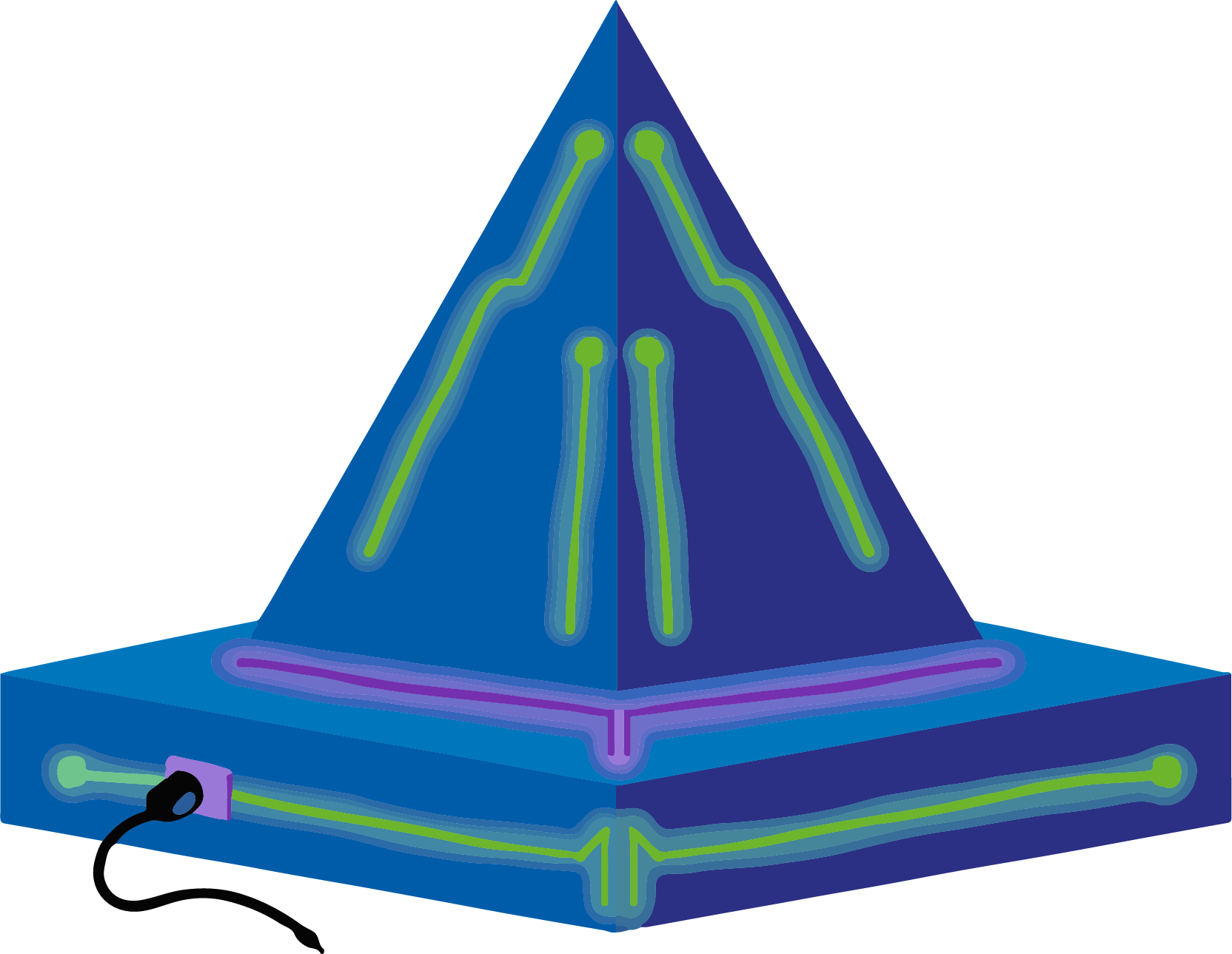Un ensayo perdido de 1996 sobre la privatización del espacio urbano provoca que la autora retome la cuestión espacial como clave para pensar la política, el neoliberalismo y la producción de subjetividades. El desafío de pensar lo estético-político y la construcción de ciudadanías en un contexto de tardo-capitalismo y las nuevas espacialidades digitales.
* Por Betina Guindi
“Hace un tiempo estoy buscando material teórico y periodístico acerca de la subjetividad del habitante del espacio urbano porteño”. Así arrancaba un breve ensayo titulado “La lucha por la conquista del espacio (público)” que hice hacia fines de 1996 como tarea semanal para la asignatura Informática y sociedad, encabezada en aquel entonces por Patricia Terrero. Encontré el texto hace no demasiado tiempo: papel amarillento escrito en máquina de escribir, como todos los trabajos que entregué en la carrera (excepto la tesina que pudimos hacer en una computadora vieja que alguien había descartado). Este trabajo es de los poquísimos que conservo. Mudanzas y desorden propio hicieron estragos en mi archivo personal como estudiante de grado. Pero éste sobrevivió y, muy probablemente, eso no haya sido tan casual. Trata sobre un conflicto por la privatización de un espacio público: el terreno de una plaza de la Ciudad de Buenos Aires pretendiendo ser convertida en un centro comercial o un edificio torre por un grupo inmobiliario y la resistencia de los vecinos (que seguramente perdieron la batalla).
Aquel cuatrimestre Patricia había propuesto que el eje de la materia sea “Tecnología y Ciudad”. Maravilloso. Fue entonces que aprendí a leer el mundo en clave foucaultiana pero, además, me topé con la llave para interpretar la ciudad que siempre me había fascinado pero que también empezaba a desesperarme en los difíciles años noventa. Mi trabajo final versó sobre el mismo tema y en el examen final oral ambas charlamos largamente sobre la cuestión.
Mi preocupación por el tema retornó revigorizada unos años después. Fui convenciéndome de que la cuestión espacial era una vía privilegiada porque permitía pensar acerca de dónde acontece eso que denominamos política. La triangulación entre espacio, neoliberalismo y política siguió resultándome neurálgica. En la década del noventa, por ejemplo, el emplazamiento de edificios torre se constituyó en un caso paradigmático en tanto exponía con particular contundencia el novedoso tejido social que se fue configurando entre las nuevas espacialidades y la producción de subjetividades en ese momento de expansión neoliberal. La caracterización de esas nuevas materialidades urbanas, con circulación en el espacio público mediático, no se desplegaba en forma aislada sino que emergía entramada a una serie de transformaciones de distinto orden: reconfiguración de la relación público/privado, nuevos hábitos en los consumos, imágenes de virulentas prácticas y discursos de expulsión social, cultural, económica; transformaciones, permanencias y nuevos ensamblajes entre esas transformaciones y esas permanencias que parecían guardar la potencia de una elucidación aun cuando costara desentrañarla. ¿Cómo dar inteligibilidad a esa multiplicidad de escenas?, fue una de las inquietudes que motorizó mi trabajo de investigación frente a una escena política que se manifestaba adversa a la concreción de un ejercicio democrático de la vida en la ciudad.
Paulatinamente fui perfilando el andamiaje teórico-conceptual desde el cual interrogar lo público en su dimensión espacial y en relación con quienes lo habitan. Recurriendo entre otros al lenguaje de Jacques Rancière, decido asumir que, antes que mero espacio de mediación o caja de resonancia, el espacio público remite a una configuración estético-política que involucra prácticas y discursos desplegados en un escenario inexorablemente conflictivo. Es decir, la configuración estética que presenta la espacialidad se incardina a los procesos de subjetivación política y es en tal sentido que la forma política de la espacialidad se liga a las modalizaciones de intervención de las ciudadanías en tanto allí aparecen, se configuran y expresan sus acciones y opiniones. El conjunto de definiciones me permitió, por un lado, superar añosas dicotomías entre lógos y orden de lo sensible y, por otro, abrió la posibilidad de dar batalla a las posiciones consensualistas y racionalistas que abundan en el mundo académico, en la escena mediática, en el discurso político (muchas de ellas, derivas más o menos explícitamente habermasianas) y obran obturando la potencia política profundamente transformadora.
Sin embargo, las definiciones corren el riesgo de perder todo sentido si no se inscriben en la singularidad de las condiciones espacio-temporales a las cuales aluden y en las cuales se producen; esto es, si se omite un pensamiento situado. Por eso junto a mi equipo de investigación el presente nos encuentra tratando de comprender cómo reactualizar estas discusiones. El tiempo actual –el del tardo-capitalismo en su versión neoliberal– viene dando pruebas irrefutables de desplazamientos y renovados conflictos en que, por un lado, el espacio de la ciudad se ve expuesto a trastocamientos sin precedentes. Pero también es un tiempo en que la expansión de lógicas capitalistas se nutre de la extracción de datos facilitados por los procesos de tecnologización. Tecnologías y mercado exhiben una nueva etapa de su largo maridaje en la modalidad que se da en llamar “capitalismo de plataforma”; su despliegue desborda las relaciones estrictamente laborales, irradiándose a todos los órdenes de la vida. Las plataformas digitales aparecen como epicentro de las nuevas espacialidades en disputa que configurany se configuran a través de una multiplicidad de contenidos e intervenciones.
Ahora bien, el tópico tecnológico no puede dar lugar a diagnósticos apresurados. Resulta urgente reecontrarnos una vez más con aquellas voces que hace décadas vienen proclamando por la no neutralidad ni exterioridad de la cuestión tecnológica. Los procesos de creciente tecnologización operan y están condicionados por otros juegos de largo alcance geopolítico. Vivimos un presente de expansión de lógicas en que los Estados son gestionados por fuerzas políticas que parecen olvidarse de la condición jánica de éste para hacerlo obrar únicamente como agente de violencia (i)légítima y fragilización de la universalidad de derechos; en medio de ello, una espacialidad de lo público desdemocratizada por intervenciones estatales y mercantiles pero también por sociedades civiles timoneadas y promotoras de esas mismas lógicas.
Habitar los espacios se ha tornado una actividad enmarañada y multiforme en que las disputas en y por el espacio físico de la ciudad se yuxtaponen a disputas en torno de las nuevas espacialidades digitales. Lejos de diluir, exacerban las viejas desigualdades materiales. Las brechas digitales son un ejemplo flagrante de la desigualdad como realidad y horizonte (a transformar). El espacio público se configura como una magnitud difusa y creciente permeando y solapándose con el espacio de la vida privada obligando incluso a tomar nota de una reformulación conceptual: nuestra actualidad nos impone la declinación plural de la noción de espacio público.
Otro aspecto a seguir pensando es cómo incide esto en los problemas que las ciudadanías afrontan en relación con sus condiciones espaciales. Si bien tienden a desplazar a las ciudadanías clásicas (las de la ciudad física), las ciudadanías digitales establecen una relación dialéctica con modos acuñados previamente. Ciudadanías digitales y de carne y hueso se complementan y contraponen. Entender las distancias e incompatibilidades entre ambas dimensiones resulta tan necesario como tender los puentes entre ambas.
Producto de la expansión de dinámicas transnacionales que escapan a los controles de los gobiernos locales, presenciamos también cierto desacople de la fusión clásica entre ciudadanía y estado-nación. Sin embargo, esto no supone negar la vigencia de lo nacional como vía para la institución de derechos ni el borramiento de los problemas que las relaciones entre mercado y estados-nación le imprimen. Es preciso asumir que los propios Estados deben afrontar la tarea de proteger a ciudadanías cuyas vidas se despliegan en una zona mucho más difusa que el de las fronteras–nación territorializadas.
Asimismo, la reinterrogación acerca de la relación entre los espacios y quienes los habitan es un modo de renovar la pregunta por el sujeto de la política. Esto supone, por un lado, recordar junto a Étienne Balibar que la democracia es una experiencia compleja que involucra pero excede por mucho a un conjunto de procedimientos plenamente cristalizados. Es más bien una actividad permanente a través de la cual los propios actores participan en la institución de derechos en una situación de reciprocidad con otros. De ahí la urgencia por defender la democracia… democratizándola.
En este sentido, el ejercicio cabal de los derechos ciudadanos supone la recuperación de la tradición de una ciudadanía insurgente, desde abajo, con capacidad de instituir e institucionalizar una distribución más igualitaria. El gesto insurreccional debe participar hoy de la refundación de ciertos ámbitos perimidos de las instituciones, de la puesta en discusión de algunas de sus prácticas débilmente democráticas así como de la defensa de los derechos consagrados (en peligro).
Sobre varias de estas cuestiones venimos discutiendo hoy. El ejercicio heurístico no es otro que el de insistir en el intento de aportar claves desde el campo comunicacional para transformar nuestro presente histórico e ir (re)configurando un horizonte de expectativas para la democracia. Desde este presente, a cuarenta años de creación de nuestra carrera y a treinta y tantos de mi propio ingreso a ella, releo el papel viejo con el ensayo de Informática y sociedad.
* Betina Guindi es Licenciada en Cs. de la Comunicación. Dra. en Cs. Sociales (UBA). Docente a cargo de la asignatura Espacio Público y Opinión. Muy porteña aunque le encanta conocer otros mundos urbanos. Su mayor expertise es disfrutar de la vida desde la mesa de un bar.