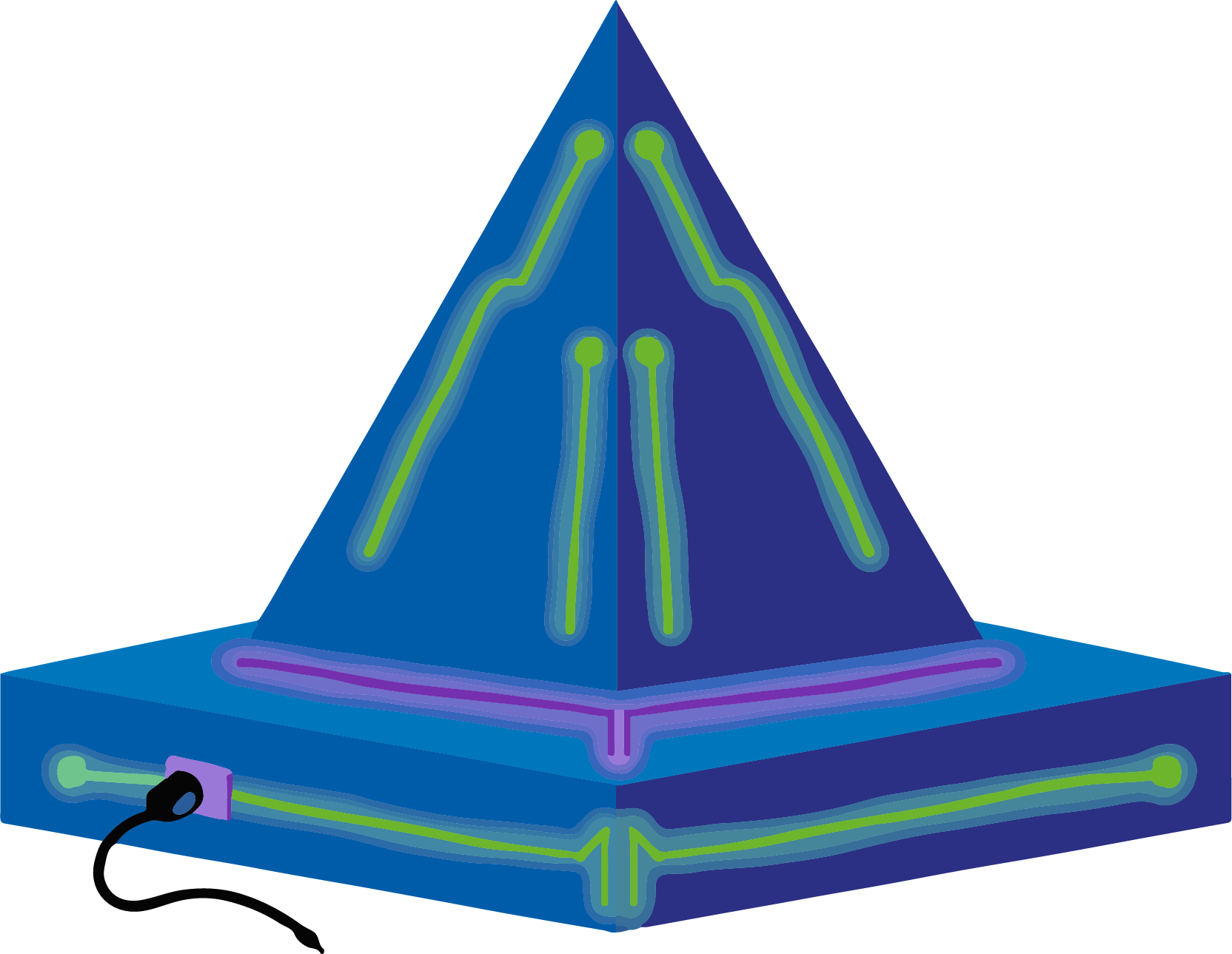Desde los inicios de Internet se fueron tejiendo una cartografía de interpretaciones y perspectivas sobre la estructura de medios, los contenidos y las audiencias que alcanza, incluso la misma concepción de lo mediático. El autor reflexiona sobre estos temas, en un contexto de “capitalismo de vigilancia”, como forma de devolvernos a un “optimismo de la voluntad colectiva y cauto pesimismo de la inteligencia”.
Por Santiago Gándara*
Hubo un tiempo, en los años noventa, en el que reinaba el optimismo. El imaginario de la ciencia ficción venía en auxilio de activistas, investigadores y promotores de negocios a la hora de describir el estado de una Internet –entonces tan ruidosa como flamante– y de pronosticar el futuro de un mundo descentralizado, horizontal, interactivo, democrático, emancipado. Se trataba de aprender a ser digital, de experimentar las novedades de la cibercultura o de disponerse a disfrutar como consumidor y ciudadano global. El nuevo evangelio se solapaba con el prenunciado fin de la historia, el antes y el después, el capitalismo arrollador que parecía conciliar definitivamente mercado y democracia mientras se desplomaban los socialismos realmente existentes.
Treinta años después se consolida una narrativa distópica, el capitalismo se vuelve un aparato de vigilancia y extracción de datos, se habla de señores tecnofeudales o de vidas en entornos digitales cada vez más clausurados y redundantes, se discute si el alumnado debe dejar sus celulares en la entrada del aula o qué hacer para evitar que adolescentes se autolesionen por seguir el último challenge de TikTok.
Ilusiones
Aquellas ilusiones tecno-optimistas no tenían fundamento alguno ni entonces ni ahora. Las tecnologías –se ha dicho muchas veces– no tienen una autonomía tal que las escinda de las relaciones sociales en las que están inscriptas. Dicho crudamente: siendo capitalistas estas relaciones, el motor del desarrollo –que no niega ni usos alternativos ni apropiaciones creativas– es la valorización del capital y no el progreso de la humanidad.
En 1991, Internet era una infraestructura pública, descentralizada, con códigos de uso libre y financiamiento estatal. Pero desde entonces –seguimos el relato de la activista española Marta Franco (2024) – las grandes corporaciones se han ido apropiando de la infraestructura. Franco precisa que este primer robo de Internet sucede en dos actos: primero privatizan los cimientos y luego experimentan cómo maximizar el beneficio en las plantas de arriba. Así florecieron buscadores, portales de información y ocio, tiendas online, intermediarias de publicidad, y un largo etcétera de emprendimientos que van a terminar, hacia el final de la década, en el estallido de la burbuja de las punto.com.
Tras esa bancarrota de la que solo sobrevivieron Amazon y Google, la emergencia de la WEB 2.0 retomaba sus promesas: un escenario global, más igualitario, de acceso y participación, con audiencias creativas y prosumidoras. Sin embargo, la tendencia que se impuso fue otra: los monopolios volvieron a colonizar ese territorio para desplegar un nuevo modelo de negocios basado en la extracción, análisis y procesamiento de datos que generaban los usuarios. Este fue el segundo robo de esta historia.
El tercero es el más reciente: la esfera digital pasa a ser ocupada por un puñado de corporaciones –que caben en una sigla: FAANG– y por un discurso que hace del shitposting (publicar mierda) una práctica obsesivamente hostil. Un capitalismo de vigilancia cada vez más orwelliano montado sobre una cloaca ultraderechista que asoma con la asunción de Trump, se agrava bajo la pandemia y caracteriza el oscuro panorama actual. Un camino pavimentado por big techs y unicornios, elencos de gobierno que viran hacia la ultraderecha y usuarios que parecen haber reciclado su indignación para convertirla en desencanto y resentimiento.
Este triple asalto ilustra la tendencia del capital monopolista. No, la fatalidad de una tecnología como Internet que bien pudo haber seguido un camino hacia experiencias alternativas y colaborativas como las que emergieron a fines del siglo pasado: Indymedia y Wikipedia, o hacia 2010 con la conformación de redes y sitios para la organización de las rebeliones de los indignados, de la Primavera Árabe o del movimiento Occupy en Estados Unidos.
Gran Hotel Abismo
Al pesimismo actual le sobran razones. Basta con echar un vistazo a los títulos de algunas publicaciones clave de esta última década para advertir una pesarosa declinación que ritma el proceso social: desde Capitalismo de plataformas (Nick Srnicek, 2016), pasando por La era del capitalismo de vigilancia (Shoshana Zuboff, 2019) hasta Fascismo digital (Christian Fuchs, 2022). En este último libro, el autor define y denuncia el fascismo digital como la utilización de tecnologías para coordinar campañas hostiles contra algún chivo expiatorio, para propagar amenazas o discursos de odio, para poner en circulación información falsa o fuera de contexto, para instalar teorías conspirativas, entre otras acciones.
Con todo, el pesimismo también puede ser un obstáculo. En un escrito de 1933, Georg Lukács advertía sobre aquellos intelectuales que dan cuenta de los problemas insolubles del capitalismo para instalarse con comodidad en el hotel Abismo. La propuesta del filósofo y revolucionario húngaro pasaba no solo por pensar sino también por intervenir críticamente frente a una crisis civilizatoria. En ese sentido, nos interesa discutir por lo menos tres salidas que aparecen con frecuencia en la literatura reciente.
En primer lugar, las recomendaciones de autoayuda. Hay una muy difundida bibliografía (Jenny Odell, 2021, y otros tantos), replicada en la prensa con algún entusiasmo, que promueve la necesidad de desconectarnos de las redes, como si la intoxicación que allí se reproduce estuviera circunscripta a nuestras exclusivas vidas digitales, a una u otra de las plataformas de encierro, repeticiones en loop y vigilancia. Pueden asumir formas un poco más elaboradas como aquellas que postulan construir mapas cognitivos para saber dónde estamos parados (David Nicholls, 2024), pero, de conjunto, se caracterizan por un pesimismo de las redes y un optimismo de la voluntad individual.
En segundo lugar, están aquellas perspectivas que caracterizan este período histórico como diferente a todo lo anterior (un nuevo fin y recomienzo de la historia). Por caso, imaginan que el capitalismo ha muerto y en su relevo se levanta una sociedad tecnofeudal comandada por grandes señores nubelistas (Yanis Varoufakis, 2023). Justo cuando se confirman las tendencias capitalistas al monopolio de infraestructuras y plataformas, cuando las disputas por capturar mercados se agudizan hasta la confrontación o cuando están dadas las condiciones para una guerra imperialista global. Insistir en la singularidad de esta crisis –y no en su continuidad histórica– supone además reemplazar unas categorías supuestamente anacrónicas por un nuevo listado de conceptos (nubelistas, capitalistas vasallos, siervos de la nube) que, antes que volver inteligibles los procesos, los hunde en la niebla.
Finalmente, están aquellas intervenciones que proponen pensar y diseñar políticas públicas para reparar Internet o para inventar otras redes. Plantean, por ejemplo, la legislación de marcos regulatorios a las megacompañías o la creación de plataformas públicas, separadas tanto del Estado como del Mercado, que contrapongan a la lógica corporativa la lógica de lo común (Franco, Srnicek, entre otros). Si bien aquí encontramos las propuestas por lejos más interesantes, sus conclusiones suelen tropezar con un mismo obstáculo: no terminan de definir cuál es el sujeto social que podría impulsar esas regulaciones o la colectivización de las plataformas. Se trata de un problema decididamente político, con sus desafíos organizativos, tácticos y estratégicos. Es la clásica pregunta del qué hacer y por dónde comenzar. Para nosotros aquí se cifra la cuestión decisiva que puede sacarnos del escepticismo frente a las plataformas y de la melancólica comodidad del hotel Abismo para devolvernos el optimismo de la voluntad colectiva y el cauto pesimismo de la inteligencia.
Los estudios de comunicación en América Latina fueron pioneros en asumir programas de intervención que articularon la teoría crítica, la investigación y la lucha política para transformar radicalmente un estado de cosas. Recuperando una consigna de moda, podríamos probar si también en este caso “lo viejo funciona”, aunque sepamos que una revolución solo puede sacar su poesía del porvenir.
Santiago Gándara
Profesor asociado regular de Comunicación y cultura (Sociales, UBA) y titular regular de Teorías de la Comunicación Social II (Humanidades, UNLPam). Mail: sgandara@sociales.uba.ar Twitter: @sjgandar