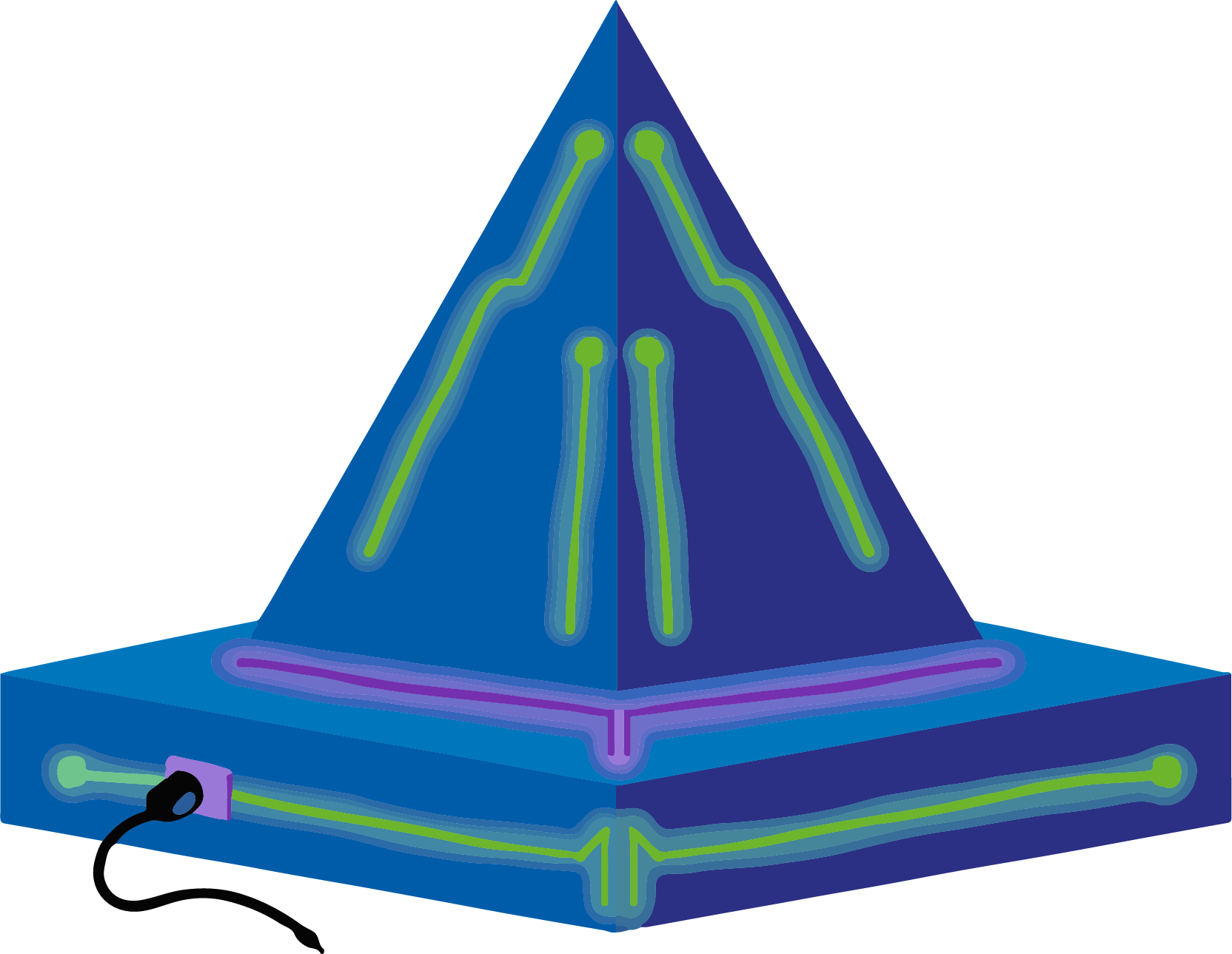La transición de Bergoglio hacia Francisco: ejes claves para entender sus giros, ideas, decisiones y nuevas formas de ver el mundo a través del crisol del sur del primer Papa latinoamericano.
Por Washington Uranga*
Entre quienes conocieron en Argentina a Jorge Bergoglio, sacerdote jesuita, docente, teólogo, obispo y cardenal, pocas se habrían imaginado al papa Francisco tal como se presentó ante el mundo y la propia Iglesia, después de asumir la máxima jefatura del catolicismo. No es menos cierto que al revisar la historia del ya fallecido pontífice encontramos indicios que fueron adquiriendo carácter y se profundizaron durante el ejercicio de su función al frente del Vaticano.
Varios de los rasgos que se destacaron en Francisco siendo papa -los que tienen que ver en parte con sus pronunciamientos pero sobre todo con su gestualidad- ya existían durante su vida en Buenos Aires. Sin embargo, ello no fue percibido así por quienes lo observaban, lo analizaban y lo criticaban al mismo tiempo. Sin dejar de lado tampoco que, como cualquier ser humano, Bergoglio fue un hombre atravesado por sus contradicciones. Solo para poner un ejemplo, Jorge Bergoglio nunca recibió a las Madres de Plaza de Mayo cuando era arzobispo en Argentina. Pero ya como Papa, se reconcilió y llegó a abrazarse con Hebe de Bonafini. Desde ese lugar también expresó su apoyo a las Abuelas de Plaza de Mayo y a los organismos de derechos humanos. Un giro que no es menor, sobre todo si se tiene en cuenta que la defensa de estos derechos se volvió uno de los ejes centrales de su papado.
Entonces, ¿qué cambió cuando el cardenal de Buenos Aires se transformó en el Papa Francisco? Esta es una pregunta que analistas locales se han hecho durante los casi 13 años que duró el pontificado de Bergoglio.
La latinoamericanización de Bergoglio: el hito de Aparecida
Desde el mismo día que asumió como sumo pontífice, Francisco se definió como “el papa que fueron a buscar al sur del mundo”. Esta característica marcó todo su mandato: mirar al mundo y sus realidades desde la perspectiva del Sur, tomando distancia de la mirada del Norte, mayormente eurocéntrica, que venía marcando a sus antecesores en la cátedra de San Pedro.
¿Cómo y por qué cambió su mirada, si el propio Bergoglio se definía como un “porteño” de ley, atravesado —como muchos de sus conciudadanos— por una trayectoria intelectual, política y eclesial que miraba antes a Europa que a América Latina, no sólo por condiciones socioeconómicas, sino también por marcas culturales profundas?
Bergoglio no se hizo latinoamericano en Roma, ni se “convirtió” a la latinoamericaneidad cuando decidió llamarse Francisco. Ese cambio de mirada comenzó mucho antes, pero cuajó en 2009, en la Conferencia General de los Obispos Latinoamericanos realizada en Aparecida, Brasil. Allí, el entonces arzobispo de Buenos Aires, se mezcló con sus pares latinoamericanos y fue figura central del encuentro, coordinando la comisión redactora del documento final. Esta instancia sirvió como una “inmersión en latinoamericaneidad” de Bergoglio en todos los sentidos, pero sobre todo en aproximación a la mirada de una Iglesia apoyada en la opción por los pobres, la justicia social y alimentada por la teología de la liberación. No es algo que el argentino no conociera hasta entonces, pero nunca de la manera en que lo vivenció en casi un mes en Aparecida. Además, conoció y fue conocido por sus pares de la región, hecho fundamental para su elección como papa en el 2013.
Los pobres y los movimientos populares
Como arzobispo de Buenos Aires Bergoglio impulsó la creación de la pastoral de villas de emergencia pero además respaldó a los llamados “curas villeros” que dedican su vida al servicio de las familias pobres. La obra de los Hogares de Cristo, que atiende sobre todo a jóvenes afectados por consumos problemáticos, creció a partir del trabajo de los curas, pero también gracias al respaldo del entonces referente de la Iglesia de Buenos Aires.
Pero más allá del apoyo institucional y personal Bergoglio generó lazos concretos con esos espacios y con la feligresía: visitó las villas de emergencia, presidió celebraciones litúrgicas en esos lugares, dialogó con las personas y se acercó a los movimientos populares.
Una escena que cabe recordar sucedió en 2015, en Santa Cruz de la Sierra, cuando en la ciudad boliviana se reunió con dirigentes de movimientos populares de todo el mundo para dar inicio a una alianza que sería transversal a todo su pontificado bajo la consigna de “las tres T” -tierra, techo y trabajo-. En la misma ocasión invitó a los movimientos sociales a ser protagonistas del cambio.
¿Qué hubo de novedad en esto? La construcción de una alianza estratégica entre un Papa y los movimientos sociales y en la profundidad que Francisco le dio en su mensaje al tema de la justicia social y la opción por los pobres, incluyendo allí a todos los marginados de la sociedad capitalista: descartados, migrantes, viejos y también presos.
Esta relevancia y estos acentos aparecieron en todos los principales documentos de Francisco, pero no sería justo decir que el papa descubrió esto desde Roma, sino que profundizó algo ya presente en la práctica pastoral de Bergoglio. Para hacerlo, Francisco retomó la tradición católica de la justicia social y las orientaciones del Concilio Vaticano II (1966) desde la perspectiva latinoamericana.
La guerra, la paz y el cuidado de la casa común
La preocupación por el tema de la guerra sí fue una novedad en el discurso de Francisco respecto de Bergoglio arzobispo. Aparece en sus documentos más importantes, como pueden ser las encíclicas, pero también en gran parte de sus intervenciones públicas en los viajes y en foros como Naciones Unidas (2015). En todos estos casos Francisco se mostró como un batallador incansable en favor de la paz -también puso a trabajar en el mismo sentido a la diplomacia vaticana- partiendo de la convicción de que estamos asistiendo a una nueva conflagración mundial en forma de múltiples micro conflictos, detrás de los cuales siempre existen intereses económicos y el negocio de las armas.
En Argentina, el arzobispo Bergoglio hizo gala del diálogo interreligioso con judíos y mulsulmanes y se acercó a las otras vertientes del cristianismo. Pero ya en el Vaticano el papa Francisco sostuvo siempre que las grandes religiones monoteístas tienen un papel a jugar desde una ética y una moral común basada en el bienestar de los pueblos. Por eso su acercamiento a los líderes del Islam y del Judaísmo, pero también de otras comunidades de fé, Francisco siempre creyó que podría encontrar en ellos aliados en favor de la paz.
Pero en la prédica por la paz el papa Francisco no se desvinculó nunca de los asuntos derivados de la inequidad en las relaciones internacionales, del injusto sistema financiero internacional, la explotación de los recursos naturales, la deuda externa que pesa sobre los países pobres y de la crítica a la ineficacia del sistema de Naciones Unidas para ejercer la gobernanza global.
Desde el punto de vista conceptual Francisco incorporó un desarrollo político acerca del “cuidado de la casa común” – ecología social y cambio climático – y el desarrollo de la “cultura del encuentro” basada en la negociación, el diálogo en la diferencia y la diversidad.
He aquí entonces algunos de los cambios y distinciones entre Jorge Bergoglio arzobispo de Buenos Aires, y el papa Francisco que lideró la Iglesia Católica durante casi trece años. Si bien hay diferencias, en Francisco papa también hay continuidades y líneas de trabajo que persisten.
No hay duda de que cuando arribó al pontificado Bergoglio tomó conciencia del lugar clave y transcendental que le tocó ocupar dado el momento del mundo y de la iglesia, y asumió esa tarea en forma comprometida y protagónica, aún sabiendo también de las resistencias internas y externas que afrontaría. Asumir con conciencia este desafío fue clave para su transformación en un líder carismático de nivel mundial.
* Washington Uranga
Docente UBA, investigador de la comunicación, periodista de Página/12